Una de las grandes mentiras que los políticos y periodistas han hecho creer a los españoles en la democracia es que para dejar de tener autonomías hay que cambiar la Constitución. Eso es MENTIRA.
Se puede dejar de tener autonomías en España sin cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque las autonomías son un derecho, no una obligación. Por tanto, con la actual Constitución podemos tener autonomías, pero no estamos obligados a tenerlas. Es decir, con la actual Constitución, sin cambiarla en absoluto, podemos tener autonomías, y podemos no tener autonomías.
Dicho de otra forma: el derecho a la autonomía puede seguir estando en la Constitución, pero podemos dejar de ejércelo. Exactamente igual que cualquier otro derecho. Tenemos el derecho a estar en una asociación. Pero si no queremos estar en una asociación, no hace falta eliminar ese derecho de la Constitución, es suficiente con que decidamos no asociarnos. Y si nos asociamos a una asociación pero un día queremos dejar de estar asociados, simplemente nos borramos de la asociación, sin cambiar nada en la Constitución, sin que sea necesario eliminar de la Constitución el derecho a asociarse.
¿Dónde dice la Constitución que las autonomías sean un derecho?
La Constitución dice claramente que las autonomías son un derecho, no una obligación, en varios artículos. A continuación los detallamos.
Art 2 CE
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza EL DERECHO A LA AUTONOMÍA de las nacionalidades y regiones que la integran.”
Ya el artículo 2 de la Constitución, que está en el preámbulo, dice explícitamente que la autonomía es un derecho: “el derecho a la autonomía”.
Art 137 CE
“El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas QUE SE CONSTITUYAN…”
El artículo 137 dice que el Estado se organizará territorialmente en las comunidades autónomas “que se constituyan”. Es decir, no obliga a que el estado se organice en comunidades autónomas, simplemente se organizará en las que se constituyan, si es que se decide constituir alguna (como así ocurrió… pero no era obligatorio que ocurriese).
Artículo 143 CE
“1. En el ejercicio del DERECHO a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica PODRÁN acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas…”
El artículo 143 también habla explícitamente del derecho (no obligación) a la autonomía, y de qué territorios “podrán” constituirse en comunidades autónomas, pero en ningún caso dice que tendrán la obligación de constituirse en ellas.
Artículo 148 CE
“Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias…”
El artículo 148 define las competencias que podrán asumir las autonomías. Es decir, que no tienen obligación de asumirlas, sino que podrán asumirlas.
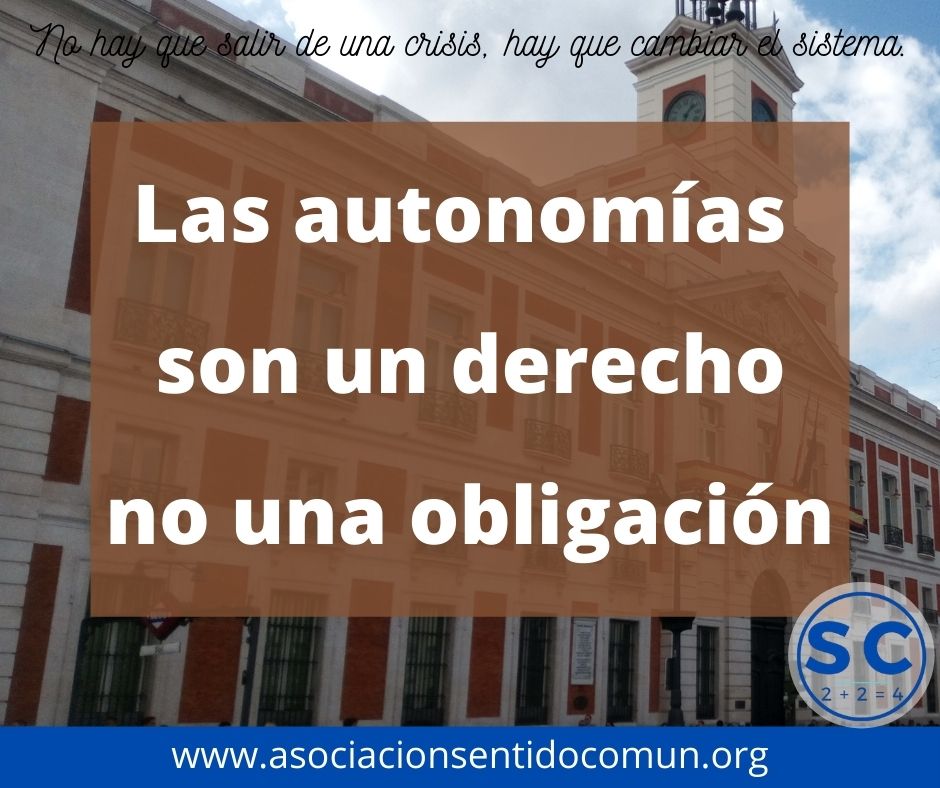
¿Quién debe decidir si se ejerce el derecho a la autonomía?
Está claro que quienes deben decidir si se ejerce el derecho a la autonomía, son los que viven en la autonomía, que son los que la mantienen económicamente con sus impuestos.
Sin embargo, no fue así como se constituyeron las autonomías. Solo en unos pocos sitios permitieron a los ciudadanos votar si querían tener autonomía. En los demás sitios, las autonomías fueron impuestas por los políticos de aquella época. Y, en realidad aquellos referéndums que se hicieron en unos pocos sitios, se hicieron con muy poca información (sólo había 2 grandes periódicos nacionales y una cadena de televisión, que era estatal, entre los cuales controlaban de forma férrea la información). Y no se informó bien a la gente ni de que las autonomías no son una obligación, sino un derecho, ni del dinero que se ahorrarían si seguían sin tener autonomías. Por si todo eso fuera poco, además el recuento de votos de la época no era en absoluto transparente, y tenía muchos defectos a la hora de poder garantizar que lo votado correspondía con los resultados dados como oficiales.
Además, ahora las autonomías las pagamos los que vivimos ahora, nos los que votaron hace 40 años, por lo que es lógico que los que pagamos ahora tengamos derecho a decidir si queremos seguir pagando. También es lógico que algo de tal envergadura no se vote cada año, pero entre votar cada año, y no poder volver a votar lo que se votó hace 40 años sin apenas libertad de información, hay un abismo.
¿Qué consecuencias debe tener ejercer el derecho a la autonomía?
Algo que hay que establecer claramente son las consecuencias de ejercer el derecho a la autonomía.
Si una región quiere tener autonomía, la deben pagar ellos.
Y si una región no quiere tener autonomía, deben ahorrarse en impuestos lo que ahora están pagando para mantener la autonomía.
Es decir, no debemos aceptar que las autonomías que haya las paguemos entre todos. Si alguien quiere autonomía debe aceptar pagarla de su bolsillo, no del bolsillo de los demás. Podríamos resumirlo en que hay que sustituir el tristemente famoso “café para todos”, por “el que quiera pagarle el café a sus políticos autonómicos, que se lo pague de su bolsillo”.
Y no se puede alegar que la Constitución habla del principio de solidaridad para justificar que todos tengamos que pagar las autonomías de los demás, porque si una región considera que tener autonomía es un gasto innecesario, y viven sin tener autonomía, obligarles a pagar la autonomía de otros no es solidaridad, es un abuso de autoridad, y un expolio a la ciudadanía. El principio de solidaridad es aplicable, por ejemplo, a si hay un fuego en una localidad, y va la UME a sofocarlo. Dado que eso es una necesidad, lo lógico es que el coste de la intervención de la UME lo paguemos entre todos. Pero cómo las autonomías no son una necesidad, el que quiera autonomía, que la pague.
Además, la eliminación de una autonomía tendría como consecuencia la eliminación de toda la burocracia impuesta por dicha autonomía, por lo que facilitaría tanto los negocios y el trabajo, como la vida diaria de la gente.
¿Quitar autonomías crearía desigualdades?
Se podría decir que el tener una España en la que unas regiones tuviesen autonomía, y otras no, crearía desigualdades. Pero la realidad es que gracias a las autonomías se han creado miles de desigualdades entre los españoles. Por tanto, hay que partir de la base de que la situación de partida, la situación actual, no es la igualdad entre los españoles, sino la absoluta desigualdad.
Así, el ir renunciando al derecho a la autonomía iría eliminando desigualdades, porque todos los territorios en los que dejase de haber autonomía tendrían las mismas leyes, al haberse eliminado los estatutos de autonomía y todos su reglamentos, burocracia, etc, y regirse por la legislación nacional, común a todos ellos. De esa forma, cuántos más territorios renunciasen al derecho a la autonomía, más igualdad habría entre los españoles.
¿Cómo dejar de ejercer el derecho a la autonomía?
En la Constitución se detalla cómo llegar a tener autonomía, pero no habla nada de cómo dejar de ejercer el derecho a la autonomía. Pero eso no debe ser ningún obstáculo para dejar de ejercer el derecho a la autonomía, porque en la Constitución no especifica cómo dejar de ejercer ningún derecho de los que reconoce. Por ejemplo, no detalla cómo dejar una asociación, pero es obvio que eso no significa que uno no pueda salirse de una asociación si lo desea.
Por tanto, entendemos que lo lógico es que los poderes públicos creen un sistema por el que las regiones que quieran dejar de ejercer su derecho a la autonomía puedan hacerlo. Y entendemos que dicho sistema debe consistir, básicamente, en hacer un referéndum en la región, en el que los ciudadanos de la región puedan decidir si quieren seguir ejerciendo su derecho a la autonomía o quieren dejar de ejercerlo, estando plenamente informados del coste económico que les supone ejercer el derecho a la autonomía y, por tanto, del dinero que se ahorrarían si dejasen de ejercer el derecho a la autonomía.
¿Cómo se gestionaría una región que no pertenece a una autonomía?
En la CE no se explica claramente cómo se gestionaría un territorio que no perteneciese a una autonomía, lo que podría generar inquietud al plantear dejar de ejercer el derecho a la autonomía. Pero realmente tampoco detalla como gestionar con las autonomías, y se está haciendo. Y, dado que las autonomías lo que hacen es duplicar o triplicar competencias, lo único que habría que hacer es que todo se gestionase a través de la Administración Central, y los ayuntamientos (entendiendo que en Sentido Común también creemos necesario la eliminación de las diputaciones, y la fusión de miles de ayuntamientos).
Es decir, si se renunciase al derecho a la autonomía en una región, esa región pasaría a gestionarse como se gestionaba antes de la implantación de la autonomía, eliminando toda duplicidad y triplicidad (y sus consiguientes costes económicos), y entendiendo que antes de las autonomías no había ordenadores ni internet, por lo que la gestión era más complicada. Es decir, ahora gestionar una región debería ser mucho más sencillo, gracias a la informática e internet.
¿Qué información deben tener los ciudadanos para votar si quieren ejercer el derecho a la autonomía?
La anterior vez que se los políticos permitieron a unos pocos votar si querían autonomías la información que se dio a los ciudadanos estaba claramente manipulada para orientar el voto hacia el SI. Y cuando la información está manipulada, el voto no es realmente libre. Por tanto, hay que cambiar eso, e informar bien a la población antes de ir a votar.
Entendemos que la información mínima que debe darse a los ciudadanos para ir a votar si quieren dejar de ejercer el derecho a la autonomía es:
- Explicar claramente que las autonomías son un derecho, y no una obligación, y que no son necesarias para la correcta gestión de los intereses de los ciudadanos, ni para que los ciudadanos tengan una clara identidad regional (es decir, que los gallegos eran gallegos mucho antes de crearse la autonomía gallega, y lo mismo es aplicable a todas las regiones de España).
- Cuánto dinero le cuesta a los ciudadanos de esa región el mantenimiento de la autonomía y, por tanto, cuánto se rebajarían los impuestos en caso de dejar de ejercer el derecho a la autonomía.
- Quién cobra de la autonomía y cuánto dinero cobra. Los ciudadanos que pagan las autonomías deberían tener derecho a saber en qué se gasta su dinero, hasta el nivel de detalle de cada persona física, debiéndose publicar un listado de todo el que recibe dinero de cada autonomía, y detallando cuánto dinero recibe. Así, entre otras cosas, mucha gente entendería por qué muchos periodistas defienden las autonomías.
Teniendo esta información clara, además de toda aquella que se quisiera dar además de esta, los españoles podrían votar libremente si siguen queriendo mantener las autonomías.
¿El desmontaje de una autonomía debe ser lento, o rápido?
Cuando se habla de desmontar las autonomías hay quien dice que deberían desmontarse poco a poco. En absoluto debería ser así. Si los ciudadanos de una región deciden renunciar a su derecho a la autonomía, la autonomía debería desmantelarse lo más rápido posible, estableciéndose penas de prisión para quien provocase deliberadamente retrasos en su desmantelamiento.
¿Qué pasaría con los funcionarios autonómicos si se elimina una autonomía?
En caso de que se eliminase una autonomía, los funcionarios que hubiese en ella deberían mantener su trabajo y sus condiciones laborales, con la única diferencia de que pasarían a depender de la Administración General del Estado. Es lo justo y lo legal, pues la condición de funcionario conlleva una serie de condiciones, que deben ser respetadas.
¿Crearía paro y pobreza desmantelar autonomías?
Una objeción que se pone a la eliminación de autonomías es que crearía paro, al echar a todo el que ahora está viviendo de las autonomías (exceptuando a los funcionarios) y, por tanto, empeoraría la situación económica a corto plazo, aunque a largo plazo la mejorase. No es así.
Como hemos aclarado, los funcionarios de la autonomía seguirían trabajando, con las mismas condiciones laborales. Los que perderían sus puestos de trabajo serían los políticos, sus asesores, los periodistas mantenidos por ellos con dinero público, etc. Es decir, perderían su trabajo todos los que tienen trabajos que no son productivos, que son una carga para los trabajadores y empresarios. En caso de que alguno de ellos tuviera derecho a prestación por desempleo, la cobraría, pero esto sería un gasto mucho menor que mantenerle como político, asesor o periodista. Y quitarse esa carga de encima posibilitaría bajar drásticamente los impuestos, lo que mejoraría la economía de todos.
Por tanto, eliminar una autonomía mejoraría la economía de la región, tanto de forma inmediata como a largo plazo.
Sobre el recuento de votos
Un tema muy importante en toda votación es que lo votado coincida de forma exacta con los resultados oficiales y, además, todo el proceso sea transparente, para que nadie pueda arrojar dudas sobre el resultado. En nuestros Fundamentos explicamos nuestras propuestas para conseguir eso. Dichas propuestas entendemos que deberían ser aplicadas igualmente para los referéndums sobre el ejercicio del derecho a la autonomía, pues es imprescindible lograr que la decisión la tomen los ciudadanos, y no los que recuentan los votos.
RESUMEN
Para dejar de tener autonomías no es necesario cambiar la Constitución, es suficiente con dejar de ejercer el derecho a la autonomía, mientras ese derecho puede seguir existiendo en la Constitución.
Dejar de ejercer el derecho a la autonomía en una región tendría como consecuencia inmediata la bajada drástica de impuestos a los ciudadanos de esa región, y la eliminación de toda la burocracia que esa autonomía impone a los ciudadanos.
Es necesario que en todas las autonomías españolas se convoquen referéndums preguntando a los ciudadanos de cada autonomía si quieren seguir ejerciendo su derecho a la autonomía (y pagando el coste de dicha autonomía) o prefieren renunciar a ejercerlo.
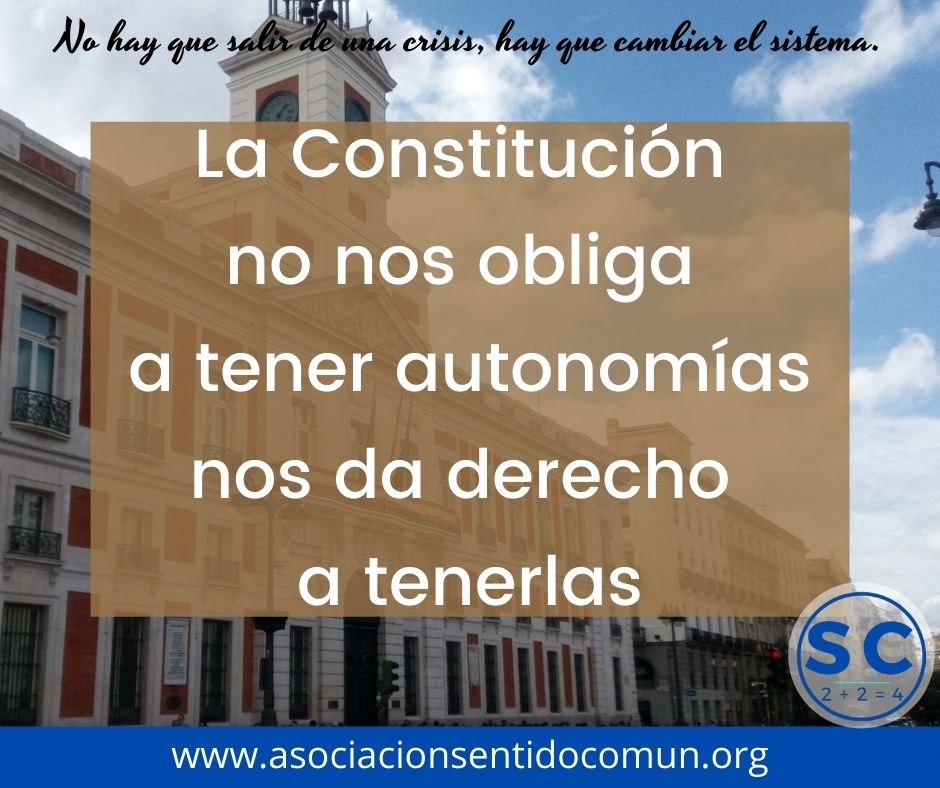
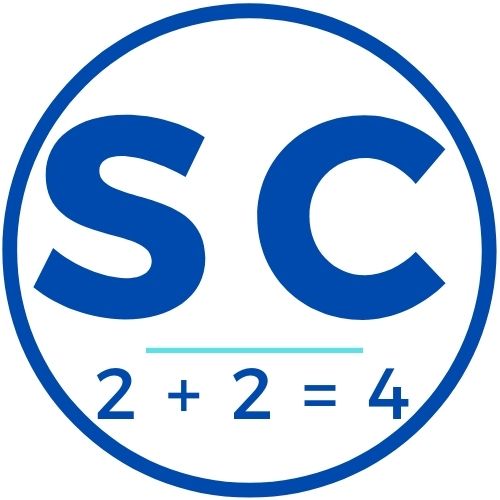



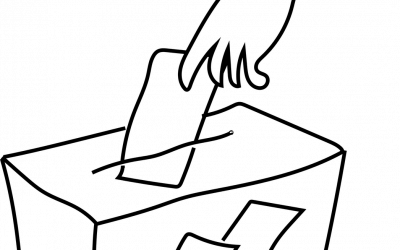






0 comentarios